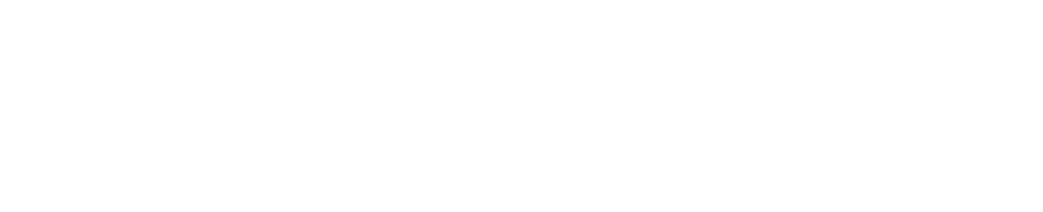Eso a lo que tanto tememos, por lo general no es nunca lo más malo que podría sucedernos. Todos los seres humanos tenemos miedo, sólo que cada uno tiene sus propios apegos y debilidades. La gente que piensa que es por lo que tiene, siempre estará asustado de perder sus bienes, la que se valora únicamente por su apariencia vivirá esclavizada luchando contra los efectos que el tiempo imprime sobre su cuerpo, el enamorado será preso del objeto de su amor y al intelectual le sucederá lo mismo con ese cúmulo, tantas veces inútil , de conocimientos.
Todavía recuerdo esa tarde en la que llegó mi abuela a mi casa con una noticia, que contaba con ese cierto peso de veracidad, que tienen las notas cuando han sido recortadas de un medio de comunicación impreso, en este caso una revista. La información era ésta: Los pitufos tienen el diablo adentro. Sacan la lengua y por las noches ahorcan a los niños. ¿Los pitufos? Recuerdo que le pregunté angustiada, pues muchos de esos muñequitos azules hacían fila decorando mi librero. Me hace sentido, dijo, pues tienen nombre de pecado. Glotón, Dormilón, Vanidoso… -Y Pitufina, la nombré tartamudeando intentando, aunque sea, rescatar a la que era mi consentida. -Ella es la peor, obviamente sin explicarme el por qué . Hoy, ni creo en el rey del infierno ni mucho menos en todo lo que leo, pero nunca, y mucho menos a los siete años, llegué a dudar ni por un instante en las palabras de esa mujer que simbolizaba en mi vida la esperanza… Esperanza, así se llamaba mi abuela, la misma que esa tarde metió uno por uno de mis duendecitos a una bolsa de supermercado. Sobre mi cama tenía un gran pitufo, enorme, era casi de mi tamaño. Lo había ganado en una feria y no era sólo una muy buena compañía, sino representaba mi gran habilidad lanzando aros. No sé de qué manera, pero logré empujarlo y al caer del otro lado de la cama pasó desapercibido. De ahí en adelante comenzó mi martirio. Por el día podía recostarme sobre él para leer un libro, pero en cuanto empezaba a oscurecer corría con él por el pasillo y lo escondía en el clóset de mi hermano. En esta ocasión he elegido el verbo temer, es por eso que no ahondaré en si aquél era un acto bueno o malo en lo que corresponde al concepto de hermandad. Lo que me interesa exponer es justamente ese miedo irracional que hubiera desaparecido de haber hecho uso de mi razón o en su defecto haber sido capaz de practicar el desapego. Hoy soy una adulta que sabe, o dice que sabe, la definición exacta de las palabras miedo y apego, y sin embargo aún me sorprendo teniendo esa misma sensación que provocaba en ese gran muñeco de peluche azul con gorro blanco. Pero algo nos enseña el tiempo, he aprendido que en vez de huir del miedo hay que afrontarlo y que las cosas no se arreglan con tan sólo cambiarlas de lugar. Hoy me confronta el cambio, me gusta saber que conozco ese territorio que tengo bajo mis pies, sin embargo, también he aprendido que sí existen los imposibles y que nada es absoluto ni permanente. Te confieso que aún siento frustración y dolor, que me incomoda la oscuridad, que los ruidos extraños en la noche hacen que me cambie de lugar el corazón, de la misma manera que las llamadas inesperadas de la escuela de mis hijos, pero mi verdadero miedo es ése, el que se siente al estar solo. Y mientras lo escribo me doy cuenta de que es ilógico, sobre todo habiendo tantas soledades flotando sin rumbo hacia el infinito. Ahora que he tenido tiempo de estar conmigo, me he dado cuenta de que hay en la soledad, en el verdadero y absoluto desierto existencial, la oportunidad de hacerle el amor a la libertad. Cerraré esta pequeña participación con un hermoso proverbio chino que dice: “El miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y afuera no había nadie”.
“El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.”
Friedrich Nietzche.