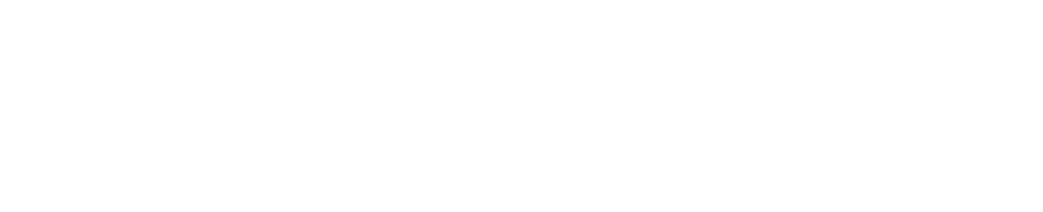Como bien sabes, querido lector, el domingo pasado se coronó campeón del futbol mexicano el equipo América. Después de gozar de un buen partido, con un final poco frecuente, y compartir la emoción con varios amigos, se me quedó muy grabado los gritos del cronista Enrique “El Perro” Bermúdez, repitiendo una y otra vez: “¡Milagro, milagro, histórico final!” Y una exagerada serie de epítetos sobre cómo se había ganado el partido.
También me impresionó cómo el público coreaba con tantísima e increíble emoción el resultado. Como psicólogo que fui, me acosté pensando ¿cuán frustrados debemos estar los mexicanos para poner tanta pasión en los resultados de un partido? y ¿cuán necesitado de su “hueso” debe estar el cronista (desde luego en Televisa) para gritar tanto, cuando ganó el equipo de su preferencia, que no lo hizo cuando ganaba el Cruz Azul? ¿Milagro? ¿Milagro? ¡Milagro sería encausar ésta desbordada pasión de todos los mexicanos! ¡Toda esa energía! Me repetí tanto esta reflexión, que influyó fuertemente en el desarrollo del sueño.
En él, me encontré con mi equipo favorito, al cual no le había ido muy bien en el campeonato de liga, dirigido por un entrenador circunspecto, delgado y bien peinado (Nada que ver con el gordo de pelos parados del domingo), quien con su estrategia en la dirección del juego, en el último minuto, salvó de una segura derrota a su equipo: un país goleado por el equipo contrario, formado éste por la corrupción, la injusticia, el crimen organizado y el hambre, llevándolo a una victoria inesperada, mientras cien millones de mexicanos que habían llenado un enorme estadio, lloraban y saltaban emocionados como nunca antes lo habían hecho por otro equipo; celebrando el cambio logrado, se convulsionaban imitando al gordo recién mencionado que parecía poseído (quien para mí se hizo merecedor a un premio cinematográfico, pues fácilmente superaría con su actuación a aquella Linda Blair protagonista del film “El Exorcista”).
“¡Sí se pudo, sí se pudo! ¡Acabamos, vencimos todos nosotros! ¡Con nuestro apoyo al equipo, acabamos con el flagelo de la derrota!”
Gritaban en coro, se abrazaban entre sí, sonaban platillos, tambores y cornetas, y salían a las calles en sus automóviles tocando sus cláxones, enarbolando miles de lábaros patrios, y todos ellos se reunieron alrededor de un gigantesco Ángel de la independencia, pretores de una felicidad pocas veces vista.
Y un sincero comunicador gritaba: “¡milagro, milagro, ganó México, México es campeón! Vencimos al enemigo cuando el juego ya lo dábamos por perdido”. En tanto, el ángel se sacudía y se estremecía por la masiva crisis convulsiva (como en aquella época pasada en que no pudo sostenerse en su pedestal), sólo que en esta ocasión, parecía que nada lo haría caer. Y yo lloraba súper emocionado ¡Esto sí es un verdadero milagro! ¡Por fin, mi equipo es el ídolo, recuperó a sus fans! Y entonces, en ese momento… desperté.