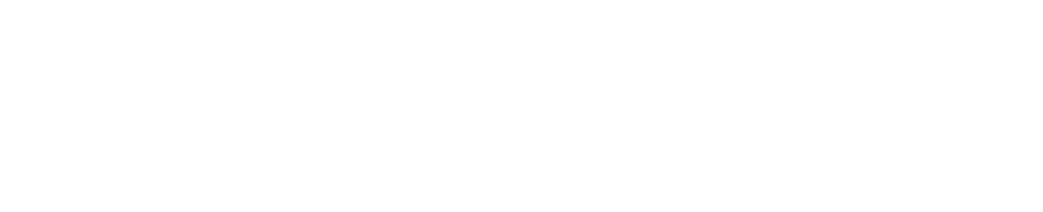Por Catón / columnista
“¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad?”. Esa solemne pregunta le hizo el Secretario de la Corte Judicial a la estupenda rubia acusada de ejercer en la vía pública la más antigua profesión del mundo. Replicó la voluptuosa mujer: “Diré la verdad y solamente la verdad, pero no toda la verdad. Si digo toda la verdad pondré en apuros al juez, al fiscal, al defensor de oficio y a ocho de los 12 miembros del jurado”…
El anuncio en la carretera decía: “Campo nudista. Un kilómetro”. El viajero calculó la distancia y detuvo su automóvil. Le preguntó a un campesino que andaba por ahí: “¿Dónde está el campo nudista?”. “No hay tal campo nudista –respondió el labriego-. Antes los conductores pasaban a toda velocidad y atropellaban a mis marranos. Ahora todos manejan despacito al pasar por aquí”…
Don Gerontino, señor de edad madura -superaba la ochentena-, casó con Pora Quitevas, mujer de 30 abriles dotada de prominentes atributos anatómicos. La noche de las bodas ella se desnudó del todo y se tendió en la cama en actitud voluptuosa de Cleopatra o de la maja que Goya encueró para la eternidad. La vio así don Gerontino y se sentó a escribir algo. Le preguntó Pora, extrañada: “¿Qué es lo que escribes?”. Terminó el añoso galán, firmó lo escrito y luego entró en el lecho. Decía el papel: “No se culpe a nadie de mi muerte”…
Por mis venas corre -bueno, ahora camina- sangre tlaxcalteca. Pocos años después de fundada mi ciudad, Saltillo, llegaron a establecerse en ella familias indígenas venidas de Tlaxcala, y dejaron huella indeleble que hasta hoy perdura. A esos antepasados nuestros debemos los saltillenses algunas de nuestras más preciadas galas: el pan de pulque sabrosísimo; el perón y el membrillo, frutos emblemáticos de nuestras huertas; las danzas de matachines -o matlachines- y sobre todo el hermoso sarape de Saltillo, ése que recoge todo el Sol y todos los colores del arco iris y los hace quedarse quietecitos en sus pliegues, lujo sobre el lujo del piano alemán con candelabros.
Orgulloso estoy de esa ilustre prosapia tlaxcalteca que en mí llevo. Por ella me siento como en mi casa cuando a Tlaxcala voy; por eso también suelo llegar, cuando deambulo por el Centro Histórico de la Ciudad de México, a la Casa Tlaxcala, en la antañona finca donde vivió Martí, cerca de San Ildefonso y de la flamígera estatua del flamígero Vasconcelos. Hacía yo ahí alguna pequeña compra en la pequeña tienda de artesanías que ahí funciona, y disfrutaba las delicias gastronómicas del Restaurante San Francisco, en el patio de la vieja casona.
Ahora me entero de que ese lugar de buen comer debió cerrar sus puertas. La señora que ahí ofrecía tan ricas viandas y a tan accesibles precios no encontró apoyo en el Gobierno de Tlaxcala para mantener ese establecimiento que hacía honor a la cocina tlaxcalteca y a sus mejores tradiciones culinarias. Me entristeció saber eso, y estaré atento a saber si el restorán abre sus puertas en alguna otra parte para volver a él. Me da pena que las cosas buenas se vayan.
No andamos muy sobrados de ellas… Don Chinguetas fue a una clínica y le tocó ser atendido por una doctora joven, agraciada de rostro y de atractivo cuerpo. La profesionista puso la mano en el pecho de su paciente y le indicó: “Diga 33”. Don Chinguetas dijo: “33”. Seguidamente la médica puso la mano en el abdomen del señor y le pidió: “Diga 33”. “33” –repitió don Chinguetas. Luego la bella doctora puso su mano en los atributos de varón de su paciente y volvió a ordenarle: “Diga 33”. Empezó don Chinguetas. “Uno… Dos… Tres… Cuatro…”… FIN.