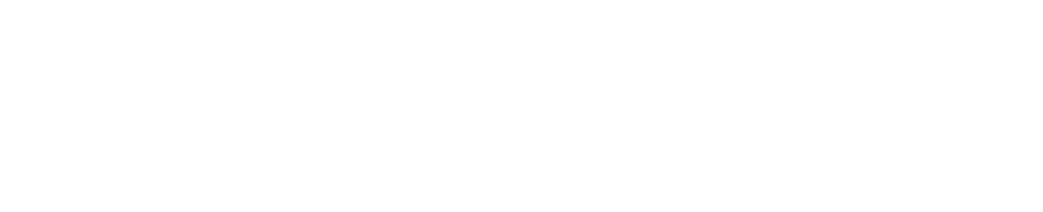Por: Catón / columnista
“¿Me amas, Libidio?”. La ingenua Dulciflor, que por primera vez conocía los goces del amor carnal, le hizo esa pregunta a su seductor galán en el preciso instante del erótico deliquio. “No me distraigas –respondió él, impaciente-. ¿Qué diablos tiene qué ver el amor con lo que estamos haciendo?”… “¡Aplaudid, manos ociosas!”. Jamás olvidaré el sonoro grito de Mario, mi alumno de 80 años en la clase de Literatura Mexicana que cada verano me correspondía impartir en la Preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los asistentes a ese curso eran tan numerosos que se me asignó como salón la bellísima Aula Magna del antiguo edificio del Colegio Civil, en el corazón de Monterrey. Dos estudiantes tenía yo octogenarios. El otro era Ricardo, pobre de solemnidad, que comía fruta -“posmadura”, decía él con elegante dignidad; podrida, diría cualquier otro- que le regalaban los locatarios del mercado Juárez y a la que atribuía grandes virtudes, tanto nutritivas como para prevenir enfermedades. Era un hermoso anciano este Ricardo. Alto, garboso, claro de tez y con azules ojos, la melena blanca, solía gastar las monedas que la gente le daba de limosna en comprar alimento para las palomas que pululaban por la calle de Morelos. Se sentaba él en una banca y todo un palomar acudía al verlo. Las palomas se le posaban en los hombros, sobre las rodillas y aún en la cabeza, y comían de su mano. Los turistas lo fotografiaban y le daban alguna dádiva que él aceptaba con gesto noble de Hidalgo Castellano. Un día acertó a pasar por ahí un norteamericano productor de cine. Ricardo era el tipo exacto para una película que iba a hacer. Le arregló los papeles y se lo llevó a Hollywood. Lo último que supe de él es que estaba trabajando ahí de extra. Le iba muy bien; ya no comía fruta posmadura, pese a sus virtudes. Mario era también pobre, paupérrimo. Vestía un viejo traje cuya tela había olvidado ya de qué color había sido, tan planchado y replanchado que las cosas se reflejaban en él como en espejo. Se cubría con un antiquísimo sombrero de fieltro –fedora, lo llamaba- cuya ala tocaba ceremoniosamente al saludar. Su conversación era culta; sabía decir poemas de Felipe Guerra Castro y Carlos Rivas Larrauri. Evocaba con nostalgia a una artista de variedades llamada La Fata Morgana, y daba a entender veladamente que había tenido amores con ella. Era él quien se ponía en pie con entusiasmo y gritaba aquello de “¡Aplaudid, manos ociosas!” cuando en la clase yo decía algo que a su parecer merecía ese homenaje colectivo. Pues bien: ahora soy yo el que se levanta y aplaude -con las dos manos, para mayor efecto- a los embajadores de la Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos y otras naciones, por haber asistido a la Marcha del Orgullo lésbico, gay y demás variadas letras que sirven para designar la amplia gama de la diversidad sexual. En un País como México, donde abundan todavía las muestras de incomprensión, intolerancia y discriminación contra las personas de preferencias sexuales diferentes, la participación de los diplomáticos en esa marcha fue una valiosa y valiente aportación a una buena causa. Poco a poco se van imponiendo la razón y la justicia sobre la ignorancia y los fanatismos. Queda aún, sin embargo, mucho por hacer. Prejuicios anacrónicos -algunos de ellos, por desgracia, de origen religioso- hacen que muchos Estados de la República sigan sin respetar los derechos de las personas homosexuales en temas de importancia, tales como el matrimonio igualitario. Pero la lucha continúa, y más temprano que tarde rendirá sus frutos. Viviremos en un País más igualitario. Es decir, más civilizado… FIN.