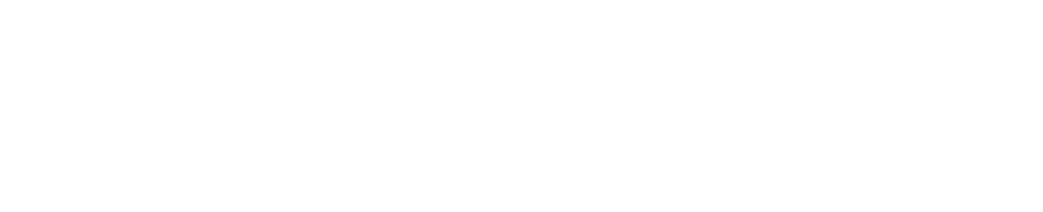Quizá Emilio Lozoya se creyó su propio cuento: él realmente no era corrupto, sino que le habían obligado a serlo y ahora se estaba redimiendo.
Un gobierno corrupto en contubernio con un personaje corrupto del gobierno anterior. Era un peculiar maridaje que solo pudo deshacerse gracias a una ciudadana que tuvo que usar sus propios recursos para exhibir a su calumniador. Hasta ese momento, Emilio Lozoya parecía intocable, habiéndose acomodado con Andrés Manuel López Obrador, ofreciendo aportar elementos para satisfacer la psicosis del inquilino de Palacio.
Porque para AMLO la liberalización del sector energético aprobada en el sexenio peñista era tan negativa, que solo había podido aprobarse con sobornos a los legisladores. Después de todo, es un terreno que conoce a la perfección. El receptor de los sobres llenos de efectivo que recaudaban sus hermanos, pudo imaginarse entregas similares a cambio de votos panistas. El ex director general de Petróleos Mexicanos dijo tener las pruebas para sustentar esa narrativa, y de enemigo se convirtió en aliado.
Quizá Lozoya Austin se creyó su propio cuento: él realmente no era corrupto, sino que le habían obligado a serlo y ahora se estaba redimiendo. Y así se transformó en el comodín que acusaba a todos de todo, incluyendo a Ricardo Anaya. El complemento perfecto fue el fiscal general de la República, igualmente entusiasta en adoptar las fábulas de las mañaneras y experto en usar el aparato de la justicia para sus vendettas personales. Alejandro Gertz Manero, el perseguidor de científicos y de su propia familia política, otorgó las facilidades necesarias para que el corrupto se transformara en acusador. Solo faltaba un detalle: esas pruebas que nunca llegaban y que, para entregarlas, Lozoya pedía prórrogas, mientras tanto gozando de una cómoda libertad. Entre corruptos y traidores se entienden perfectamente.
Excepto que no contaban con Lourdes Mendoza, otra víctima de las calumnias de Lozoya. Fue quien no se detuvo en exhibirlo degustando, tan tranquilo, un pato pequinés. Lo que no hizo el retorcido aparato de justicia en las manos de Gertz, lo consiguió una mujer a la que había pretendido desprestigiar.
El mal cálculo de Lozoya fue pensar que traición y mentiras son un buen pegamento para cimentar alianzas. Había sido, después de todo, un miembro del primer círculo peñista, y por ello era un simple aliado de conveniencia por lo que ofrecía entregar, no un verdadero jugador obradorista. El tránsito de priista a morenista es largo y requiere de muchas pruebas de fidelidad y entrega absoluta a AMLO (quizá el mejor ejemplo es Manuel Bartlett), no promesas sin cumplir.
Lo que acabaría por perder a Lozoya fue la letal mezcla de su soberbia con su pasión por el lujo. La antítesis del Presidente, que permite los lujos más escandalosos en su parentela y colaboradores, pero gusta de presumirse como honesto y austero. El garnachero amante de las fondas se enfrentó con la imagen de su aliado en lujoso restaurante.
Como ocurre tantas veces con López Obrador, lo importante no es serlo, sino parecerlo. Exhibido y humillado, pasó de la complacencia a la exigencia de que, ahora sí, se le cumpliera con lo prometido. Gertz Manero igualmente no soportó que unas fotografías evidenciaran su ineptitud.
El tránsito del Hunan al Reclusorio Norte mostró que para AMLO y el fiscal una cosa es transar con corruptos, otra muy diferente ser objeto de burla y escarnio en las redes sociales, exhibidos en sus vendettas personales. Ahí la cadena se rompió por el eslabón más débil, y Lozoya acabó pagando un pato mucho más caro de lo esperado.