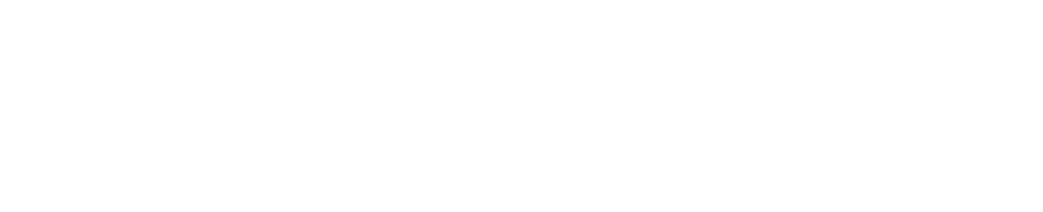Las casas de poetas y narradores distinguidos en Europa con frecuencia se transforman en museos: suelen estar llenas de recuerdos intensos de quienes las habitaron. En Francia existen multitud de viviendas de escritores convertidas en museos, cito dos: la de Balzac y la de Víctor Hugo. En muchas aparecen placas que ostentosamente precisan que allí vivió Camus, Sartre o Exupéry. Panteón, donde están los “justos”, conserva los restos de Dumas, Voltaire, Zola y Malraux. Madrid, en tal sentido, va más lejos: mantiene activos restaurantes y cafés donde hubo tertulias literarias. En Londres disfrutamos las casas de Chaucer, Jane Austen, Dickens, Bernard Shaw, Woolf. Cerca del Museo Británico hay una placa que indica que T. S. Eliot trabajó varios años en ese edificio. Praga le rinde culto a Kafka con por lo menos tres casas que habitara el escritor; en ningún caso es mal negocio.
En México la práctica es rara. Tenemos la residencia de Alfonso Reyes. Allí permanece el espíritu de quien fuera uno de los hombres de letras más brillantes del castellano, reconocido por Borges como un maestro y autor de memorables ensayos, obras dramáticas, poemas y relatos cuyos ejes fueron la inteligencia, la cultura y el rigor. Visitar la Capilla Alfonsina, bajo el cuidado dulce y atento de su nieta Alicia Reyes, es escuchar la voz del polígrafo. Donde estuvo su notable biblioteca quedan suficientes pruebas del paso de un soplo superior: se respiran cultura y finos modales. Fue la morada definitiva de uno de los mayores mexicanos, parte de la más destacada generación literaria del país: el Ateneo de la Juventud.
Cuando Borges vino a México a recibir de manos de Luis Echeverría el primer Premio Alfonso Reyes, creación del periodista de Excélsior, Francisco Zendejas, vi al porteño recorrer lentamente la casona del que fuera su amigo. Funcionarios serviles e intelectuales aduladores seguían a la extraña pareja: un poeta genial ciego y un político demagogo. Jaime García Terrés se desvivía por permanecer cerca del argentino. Adelante escribiría alguna crítica ramplona sobre la repugnancia que a Borges le produjo el contacto con una serpiente emplumada de piedra. El patriotismo que en el fondo embarga a los intelectuales nacionales y nacionalistas, todos lejanos del internacionalismo al que convocaron las izquierdas del pasado.
No quedan muchas casas que hayan sido habitadas por grandes escritores. Sus familiares, por lo regular, las han vendido y desecho sus respectivos acervos; las bibliotecas han parado en librerías de viejo o ahora compradas masivamente por una mujer desequilibrada, Consuelo Sáizar, para conformar una suerte de bodega de bibliotecas. Hugo Argüelles soñó con su casa convertida en museo. Muerto el dramaturgo, nadie se preocupó del asunto. O se es celebérrimo o se dejan recursos para que la vivienda sea transformada en museo. Algunos intelectuales, como Andrés Henestrosa y Rubén Bonifaz Nuño, han donado sus libros a universidades públicas o a sus estados natales. En las artes plásticas, Diego y Frida tuvieron fama y fortuna. El primero incluso construyó con dinero propio un museo, el Anahuacalli.
No sé qué podría hacerse en México para señalar dónde vivió Juan Rulfo o dónde Martín Luis Guzmán, en qué sitio José Revueltas concluyó su novela Los errores. Si se trata de conmemorar a un poeta harto célebre —y eso permite la intromisión de los medios para contribuir al prestigio de políticos y partidos iletrados—, se llega al extremo de proponer su nombre para el muro de la Cámara de Diputados, algo insensato. Quiero pensar que a Octavio Paz (viendo los patéticos niveles educativos de los legisladores) le molestaría. Pero fue un tenaz buscador de fama y prestigio que dejó de lado valores ideológicos. Es inteligente señalar que el poeta debe permanecer lejos del príncipe, estar a su lado, es inmoral.
Una solución para aquellos que desean ser recordados con algo más que sus libros, con su manera de vivir, buscando alargar su permanencia entre los mortales, es recurrir al Museo del Escritor. Pero no es algo sencillo, los tiempos son adecuados para el espectáculo, no para la cultura, diría Vargas Llosa. Moraleja: si alguien quiere que su biblioteca y casa sean patrimonio nacional, deberá hacer un esfuerzo personal. Muerto, no habrá solución, salvo que haya escrito Don Quijote, Otelo o La Divina Comedia.