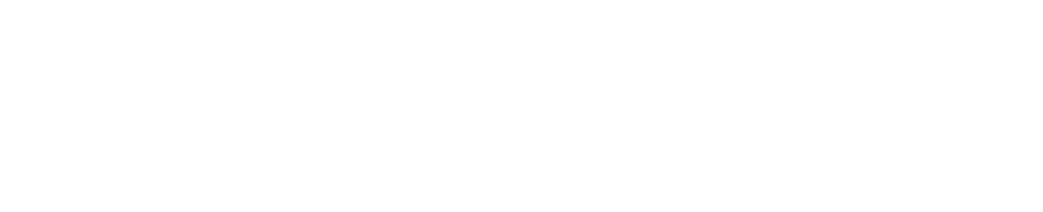Por: Catón / columnista
“Eres una mentirosa, Macalota –le dijo don Chinguetas a su esposa con rencorosa voz-. Siempre has dicho que si un día llegaba yo a la casa temprano te caerías muerta de la sorpresa. Hoy llegué a las 7 de la tarde, y nada que te caíste”… Himenia Camafría, madura señorita soltera, le comentó a Solicia Sinpitier, célibe como ella: “Dice el periódico que un hombre entró en la casa de una mujer sola y se escondió abajo de su cama”. “¡Ah! –se entusiasmó Solicia-. ¡Entonces voy a comprar camas gemelas! ¡Así duplicaré mis posibilidades!”… Don Astasio y su compadre don Pitorro hablaban de sus respectivas cónyuges. El primero se quejaba de la frialdad de su mujer: el acto del amor no suscitaba en ella los deliquios que en el cine y la televisión se ven. “Pienso, compadre -dijo- que hasta la Reina Victoria ha de haber sido más ardiente que ella, para no mencionar a damas de mayor actualidad, como Eleanor Roosevelt”. Opinó don Pitorro: “Sucede que las mujeres tienen espíritu romántico. Yo padecía el mismo problema con mi esposa. Un día se me ocurrió contratar a un tañedor de mandolina a fin de que interpretara barcarolas y romanzas en la habitación vecina mientras nosotros hacíamos el amor. El resultado fue notable: aquella música hizo que despertara en mi mujer la cortesana que llevaba dentro. Esa noche Cacariola fue la síntesis de todas las grandes amantes antiguas y modernas, al mismo tiempo Thais y Cleopatra, Mata Hari y Naná. La mandolina hizo la diferencia”. “Caso extraño, compadre –ponderó don Astasio-. Tanto usted como yo tocamos en la estudiantina de la secundaria ese cándido instrumento, y nunca supe que tuviera tal virtud”. “La tiene, compadre –insistió el otro-. ¿Por qué no hace la prueba? De mil amores me ofrezco a tocar la mandolina mientras usted se entrega al amor con mi comadre. Verá los resultados”. Don Astasio aceptó la sugerencia, y esa misma noche procedió a yogar con su consorte mientras el compadre tocaba en el cuarto de al lado piezas del repertorio italiano como “Torna a Surriento”, “O Sole Mio” y “Mattinata”. Vano empeño: la mujer siguió como si nada. Incluso hubo un momento en que casi se quedó dormida. Desolado, fue don Astasio con su compadre y le informó que la mandolina había había resultado inútil. “Me sorprende usted, compadre –dijo don Pitorro-. En mi caso nunca ha fallado. Permítame estar con mi comadre mientras usted toca ese bello instrumento. Pero le encargo mucho la mandolina, pues es sumamente frágil y costosa. A nadie se la prestaría más que a usted”. Así diciendo el tal Pitorro se encaminó a la habitación donde se hallaba su comadre. Don Astasio, agradecido por la confianza que su compadre le había demostrado al permitirle tangir su mandolina, empezó a pulsarla. Apenas habían brotado del romántico instrumento las primeras notas del conocido tema “Al di la” cuando en la alcoba empezaron a oírse inconfundibles ruidos de erotismo: ayes, suspiros, quejos, gañidos, exhalaciones y zureos. A poco esas leves manifestaciones se convirtieron en jadeos y acezos anhelantes, y luego en clamorosos ululatos de placer. La mujer empezó a chirlear, zurear, titear, chuchear y piñonear, y luego se soltó aullando, bramando, bufando, churritando, himplando, orneando, otilando, rebudiando y resoplando. Bien se advertía por todas esas onomatopeyas que la señora se estaba refocilando muy cumplidamente en el adulterino tálamo. No por eso el esposo dejó de tañer la mandolina; antes bien empezó a rasguearla con más sentimiento y emoción. “¡Eso es lo que hacía falta!” –se dijo con orgullo don Astasio-. ¡Alguien que tocara bien la mandolina!”… FIN.