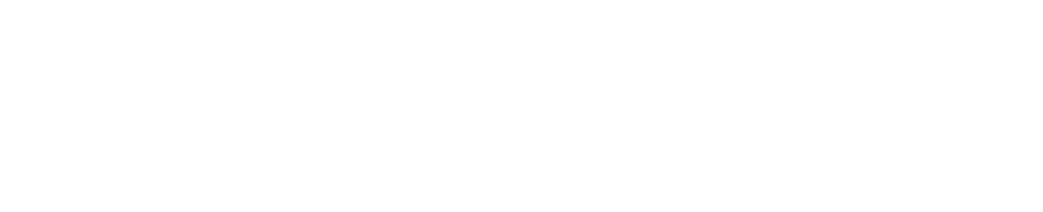Paul Grens me habló de la copa de Borges desde la primera noche. Estábamos en su departamento en Logan Square. Fui a Chicago invitado a la fiesta de lanzamiento de un número bilingüe de la revista Make y me estaba quedando en un departamento que los editores me habían prestado en el mismo edificio en que él vive.
Paul es traductor, aprendió español en Argentina y es un lector desinteresado y feliz de literatura hispanoamericana. Me dijo: Un amigo tiene una copa en la que bebió Borges; me la regaló, pero no he ido por ella. Tiene el encanto de hablar en inglés con el acento neutro de los nativos del Medio Oeste y en español con entonación y gramática porteñas. Nos estábamos tomando un vaso de Bourbon. Vamos por esa copa en este instante, le dije: mira -me respondió con un acento que definitivamente no encajaba con sus ojos transparentes y su cara tan larga de santo eslavo-: son las tres de la madrugada.
Al día siguiente recibí un mensaje de texto en el teléfono que no podía ser más que de Paul: ¿Te querés fumar un pucho? Fuimos a almorzar. Ya en la mesa le pregunté por la copa. Su amigo hacía un postgrado en Northwestern University cuando Borges fue a dar una conferencia. En su calidad de becario, al amigo le tocó recoger el estrado cuando el autor se fue a cenar con la facultad y se cobró llevándose la copa a su casa. ¿Ya le hablaste?, le pregunté. Está trabajando me dijo, pero la vamos a rescatar.
Esa noche llegaron mi mujer y mi hija para pasar el fin de semana en Chicago. Llegaron perseguidas por la amenaza de un huracán. No vimos a Paul, pero al día siguiente, en el lanzamiento de la revista, le pregunté otra vez por la copa. Tranquilo, me dijo, va a llegar. Nos vamos mañana domingo, le dije. No se van a ir, respondió, ya anunciaron que cierran los aeropuertos de Nueva York.
Para el martes, los invitados que venían de Iowa, Cincinnati y el DF ya habían regresado a sus ciudades y nosotros seguíamos atorados en Chicago. Ese día Paul nos llevó a un paseo por las zonas industriales -el turismo se vuelve muy específico cuando dura más que un fin de semana-. De paso por el barrio de Ukranian Village, señaló una casa y dijo: Ahí está la copa de Borges. Vamos a tocarle a tu amigo, le dije. No nos está esperando, me respondió.
Conforme avanzó la semana, nuestra calidad de escritores varados por culpa de un huracán que ocupaba todos los noticiarios todo el día se fue convirtiendo en una invitación a la solidaridad que ni nos merecíamos ni desmentimos. El cronista de la ciudad nos llevó a visitar los vestíbulos de los rascacielos de principios del siglo XX; una vecina que es maestra de kínder se ofreció para cuidar a la bebé para que fuéramos a escuchar música a The Hideout -un club de la prohibición-; el editor de Dalkey Archives apartó una tarde para llevarnos a Julius Meinel, el lugar donde se dice que se bebe el mejor café de Estados Unidos; Sarah Dodson -la directora de la revista- nos guió con mano maestra por las estupendas tiendas de discos de vinilo de la ciudad. Casi todas las noches Paul subía a tomar el Bourbon del estribo a nuestro departamento. Yo le había dejado de preguntar por la copa de Borges desde el miércoles. No puedo ir hoy, me había dicho, tengo dentista y me pongo nervioso.
Conseguimos lugares de vuelta a casa hasta el sábado. El viernes Paul hizo una cena con la gente que había hecho que sintiéramos su ciudad como nuestra. Bajamos tarde, para llevar a la bebé ya dormida. En el centro de la mesa había una copa solitaria. ¿Es el santo grial?, le pregunté. El mismo, respondió. Estiré la mano para tocarla y me contuvo. Destapó una botella de Bourbon y sirvió un chorro en la copa. Dijo: El boludo la lavó. Se sirvió otro tanto en su vaso y lo alzó. Chin chin.