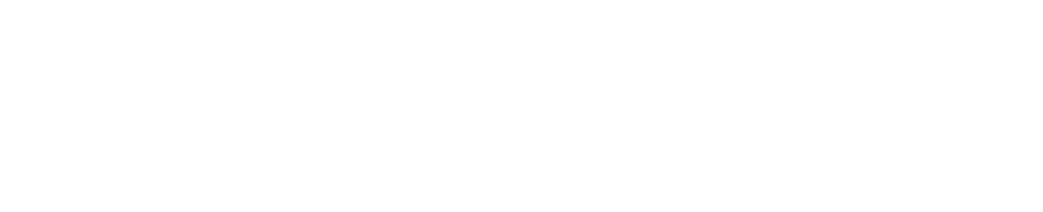Por Nicolás Alvarado
Raro es en estos tiempos encontrar una película decente que ver el fin de semana: las demasiadas hormonas de los demasiado jóvenes, con su demasiada necesidad de demasiados estímulos demasiadísimo sensoriales, se impone en la cartelera, y uno queda enfrentado a una oferta que se antoja sencillamente… demasiado. (Y eso que todavía no me animo a ver cinta alguna en la mal llamada 4D, proceso que consistiría en zarandear electrónicamente los asientos y arrojar chorritos de agua y rafaguitas de viento desde el piso, todo, supongo, en aras de comunicar lo que nomás no pudo decir el director con los recursos del cine.) Así, no pude más que experimentar un azoro gratísimo al constatar que en los últimos días acudí vi dos películas de estreno y que ambas no sólo resultaron extraordinarias sino que (me) parecieron extrañamente emparentadas entre sí (lo que mucho dice ya no sé si del Zeitgeist o de mis obsesiones personales, a saber).
Mi amiga Claudia, que algo tiene de madre castradora (perdóneseme el pleonasmo), reprendió a su hijo de 13 años por sucumbir a un ataque de llanto en los últimos minutos de la Frankenweenie de Tim Burton. No bien me refirió el hecho con orgullo materno –es decir coqueto y militar a partes iguales–, me pronuncié en defensa del chico y recurrí para ello a una confesión: yo mismo había llorado en los últimos minutos de la película. Cómo no hacerlo homenaje paródico y cariñoso a los clásicos del cine de terror de la Universal (sobre todo a los firmados por James Whale, y en particular a su Frankenstein), Frankenweenie se revela, sin embargo, una narrativa mucho más compleja de lo que parecería. El moderno Doctor Frankenstein, su protagonista niño evidencia en sus repetidos intentos por revivir a su perro muerto la incapacidad de las sociedades contemporáneas para significar la muerte como parte de la vida, como lo que confiere significado y valor a ésta. Y el villano de la cinta no es otro que la vida (la demasiada vida), encarnada en un atajo de pubertos (los compañeros de clase del protagonista) ebrios de desmesura y de crueldad, acaso como la naturaleza misma. ¿Lloraba yo de desolación? No. La misantropía de Burton es proverbialmente casual, y el tono de la cinta de comedia gentil. Lloraba, a decir verdad, por mi padre: porque todavía no me repongo del shock (¿eléctrico?) de su partida: porque la muerte se comprende con la razón pero nunca con la sensibilidad, y eso es cosa que Frankenweenie expresa con serena inteligencia.
En un registro sentimental absolutamente distinto –aquí el homenaje parecería a aquellos masoquistas martirologios laicos del cine de Pasolini–, la Después de Lucía del mexicano Michel Franco aborda los mismos temas: las dificultades de/para el duelo –el personaje principal, Alejandra (una soberbia Tessa Ia), es una adolescente que acaba de perder a su madre, y que debe lidiar con su propia culpa de supervivencia y con la de su padre– y la crueldad intrínseca a la naturaleza humana, encarnada ahora en adolescentes bullies. Tristísima, dulce y acaso sádica, la cinta se antoja una exploración misantrópica del aislamiento emocional, de la imposibilidad de salvar al otro o salvarse en él. Como Burton (y como Pasolini), Franco reconoce no comprender la muerte, no comprender la vida.
Yo tampoco las comprendo. Acaso sea por ello que no tuve hijos. (A no ser mi perro y mi gato, a quienes no descarto someter a los electrodos cuando sea injusto y necesario).