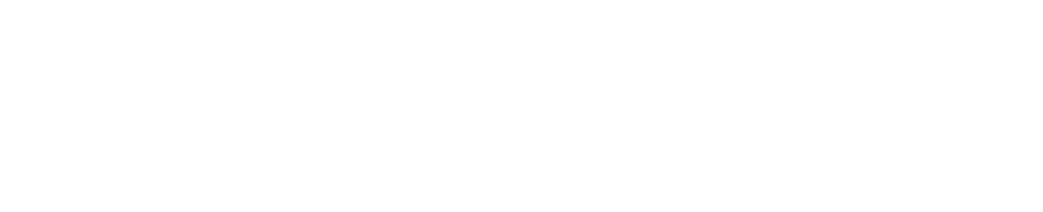Por Catón / columnista
Siempre el primer amor es dulce y bello. Jamás nos olvidamos de el; lo llevamos indeleblemente grabado en la memoria, como las tablas de multiplicar. Relataré hoy una historia de un amor. Él llevaba ya 26 primeros amores; ella contaba en su haber con más de diez. Aun así se amaron con la gozosa novedad del amor inaugural. Todo fue por primera vez: la primera mirada; el primer beso; la primera promesa; el primer caricioso atrevimiento. Tanto se amaban que decidieron contraer matrimonio. (¿Han observado ustedes que esa palabra “contraer”, se usa siempre en alusión a una enfermedad contagiosa?).
Desde luego el rito no aseguraba la eternidad de su amor. ¿Acaso hay algo eterno en este mundo, aparte de los abonos mensuales para pagar el coche? Pero al menos al matrimonio le confería formalidad a su unión. No la necesitaba, ciertamente. Aquello de casarse era como ponerle toga a una flor o frac a un colibrí. Él se casó para dar gusto a sus padres, y ella para dar disgusto a sus amigas. La noche de las bodas fue un deleite, cosa que no es de extrañar si se considera que ya los dos la habían ensayado muchas veces, primero cada uno por su lado y luego juntos.
El acto del amor se convirtió en parte esencial de su vida. Llegaron incluso a idear una especie de clave para decirse entre ellos, aun frente a otras personas, que llegando a su casa harían el amor. Él le decía a ella, o ella a él: “Mi vida: ahora que lleguemos a la casa ¿nos echamos un pokarito?”. Sonreían los dos: ya sabían que no se trataba de ningún pokarito, sino de un juego –el de la vida– considerablemente más entretenido. Y más amable, desde luego, pues en ese juego nadie pierde. Si es verdadero, claro. Una noche los jóvenes esposos llegaron a su casa después de haber asistido a una fiesta. Ella venía cansada; con cierto dolorcillo de cabeza; con ganas de irse ya a la cama a dormir.
Él, al contrario, achispado por tres o cuatro copas, sentía también deseos de ir a la cama, aunque no precisamente a dormir. Le hizo entonces la pregunta a su mujercita: “Mi vida: ¿nos echamos un pokarito?”. Ella, cansada y dolorida, respondió en tono seco y desabrido usando lenguaje de póquer: “No. Paso”. ¡Qué pena! Nunca en el tiempo que llevaban de casados había él recibido una contestación así. Se sintió lastimado, ofendido, rechazado. Triste y molesto al mismo tiempo se desvistió y se metió en la cama. Ella también entró en el lecho. Se acostaron espalda con espalda, como águilas alemanas.
Ni siquiera se dieron las buenas noches, y menos aún se dijeron un “te quiero”. Él apagó la luz y se durmieron. Allá en la madrugada ella despertó poseída por un vago remordimiento de conciencia. “Caray –se dijo preocupada–. Qué error tan grande cometí. Mi viejito, tan bueno que es conmigo, tan complaciente siempre, y yo lo rechacé en forma grosera y descortés. Voy a ver si puedo remediar esta equivocación”. Le dio un besito en la frente para despertarlo… Nada… Un besito en la mejilla… Nada… Un besito en los labios… Nada… Un besito en la orejita… Nada… Un besito en el cuello… Nada… Un besito en el hombro… Nada… Un besito en el pecho…. Nada… Un besito en el ombliguito… Nada… Nada… Nada… Por fin él dio señales de vida. Todavía enojado por el rechazo que había sufrido le preguntó a su mujercita en tono áspero y descomedido: “¿Qué quieres, tú? ¿Qué quieres?”.
Ella, con su más dulce y más humilde voz: “Mi vida: ¿nos echamos un pokarito?”. Respondió él en la misma cortante forma que ella: “No, paso”. Entonces ella levantó la sábana, lo vio muy bien y le preguntó admirada: “¿Y con ese juegazo pasas?”… FIN.