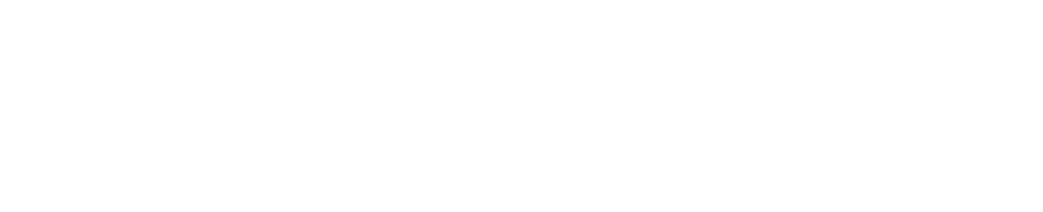- Por CATÓN / Columnista
A propósito de pandemias, me preocupa saber que a mucha gente la pandemia no le preocupa ya. Salgo muy poco de la pequeña casa donde vivo con mi esposa. ¿A qué salir de un paraíso? Me entero, sin embargo, de que en las ciudades la vida prácticamente ha recobrado ya su ritmo usual: los supermercados están llenos, lo mismo que los restoranes, bares y antros; el tráfico de vehículos es el mismo que antes de que llegara el virus; las calles pululan de transeúntes, muchos de ellos sin cubreboca, como si ninguna amenaza se cerniera ya sobre nosotros. Entiendo el ansia de chicos y grandes por volver a la normalidad, pero me pregunto si es llegado el tiempo de bajar la guardia ante el Covid, de encender por nosotros mismos el semáforo verde aunque las autoridades de salud lo tengan aún rojo en varios estados del país. De sobra está decir que no soy autoridad en materia sanitaria –en ninguna materia soy autoridad-, pero pienso que debemos seguir actuando con prudencia ante el bicho letal que no se ha ido y que por algún tiempo no se irá. Frente a una amenaza como la del coronavirus más vale pecar de excesivamente precavidos que de imprevisores… El joven Pitongo logró por fin que la linda Dulcibel aceptara visitarlo en su departamento. El labioso galán le ofreció una copa de licor, puso música romántica y se sentó en el sillón al lado de su bella invitada. Antes procedió a apagar la lámpara que daba luz a la habitación. Le preguntó la muchacha: “¿Quieres ahorrar energía?”. “Todo lo contrario –opuso Pitongo-. Quiero gastar toda la que tengo”… Este Capronio es un verdadero desgraciado. Lo digo sin temor de faltar a la caridad cristiana ni a la buena educación. Con motivo del reciente 10 de mayo fue a una tienda de electrodomésticos a comprarle un regalo a su suegra. “Busco una silla” –le pidió al empleado que lo atendió. Inquirió éste: “¿Qué clase de silla quiere?”. Respondió el muy canalla: “¿Tienes una eléctrica?”… Don Trisagio, señor muy iglesiero, iba de noche por un camino rural cuando su automóvil sufrió una descompostura. Más bien la sufrió él, pues el vehículo no dio muestras de sufrimiento alguno. Cerca vio una casa de campo a cuya puerta llamó con comedidos golpes. Salió la que al parecer era dueña de la finca, una dama de distinguido porte y atractivas formas que se adivinaban tras los encajes y sedas de la vaporosa robe de chambre que la cubría. El tribulado caballero le explicó el predicamento en que se hallaba y le pidió que lo acogiera por aquella noche, pues amenazaba tormenta y se habían recrudecido las acciones bélicas en Tierra Santa, situación que a él le afectaba mucho. La bella mujer le dijo: “Lo recibiré con gusto, caballero, pero debo hacer de su conocimiento que vivo completamente sola, y me invade la inquietud de que pudiera usted aprovecharse de esa circunstancia para abusar de mi hospitalidad”. “¡Señora mía! –protestó vivamente don Trisagio-. ¡Ofende usted mi honor! Ha de saber que pertenezco a la Venerable Cofradía de la Reverberación, cuyos miembros estamos obligados a guardar continencia y castidad. Sería yo incapaz de poner en usted un mal pensamiento, no digamos ya otra cosa”. “Siendo así –dijo entonces la anfitriona-, sea usted bienvenido”. Pasó la noche, en efecto, sin que pasara nada. Al día siguiente la hospitalaria dama invitó a su huésped a conocer su propiedad. En un corral vieron a un toro y una vaca. “Ya tienen tres días ahí -le informó con disgusto la señora a don Trisagio-, y el toro no ha hecho absolutamente nada. También ha de ser miembro de la Venerable Cofradía de la Reverberación”… FIN.