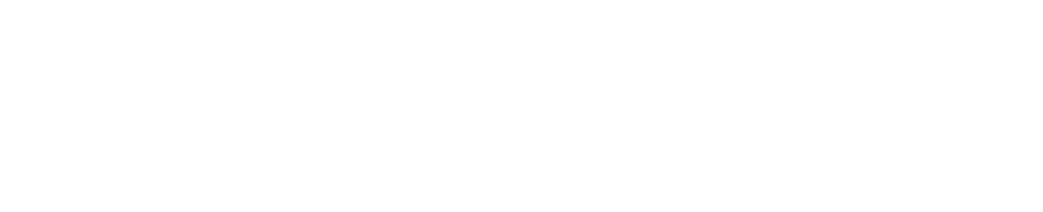Por CATÓN / Columnista
Plaza de almas
Hay mujeres malas, Armando; hay mujeres malas. Te lo dice tu tío Felipe, que más sabe por diablo que por viejo. No me gusta ir en contra de los mitos. Son muy útiles. Los mitos, sean religiosos o civiles, constituyen una de las variantes más atractivas que la mentira adopta. Hay veces, sin embargo, en que es necesario desmitificar un mito, aunque eso te exponga a la furia de las Furias. Dos mitos conozco yo igualmente míticos, o sea mentirosos por igual. Uno ha sido propalado desde hace siglos por los predicadores. El otro, de más reciente creación, fue invento de poetas. El mito de las religiones consiste en afirmar que en la mujer hay un mal germen contra el cual el hombre, el varón, se debe prevenir. Eso viene desde el Génesis, que atribuye a Eva la culpa por la pérdida del paraíso. En el Nuevo Testamento, es cierto, María le aplasta la cabeza a la serpiente y reivindica así la dignidad de la mujer. Pero aun así los clérigos han visto siempre con recelo a las mujeres. Las consideran tentación permanente para el hombre, instrumento de que se vale el espíritu maligno para llevar a los hombres a la condenación. En las tres religiones monoteístas que hay –judaísmo, cristianismo e islamismo- la mujer es, aun en nuestra época, objeto de discriminación, y se le excluye de las dignidades reservadas al varón. Pero advierto que estoy hablando como dómine o magister, cosa que ciertamente no me va. ¡El diablo – diablejo en este caso- metido a catedrático! Eso no. El otro mito data del tiempo medieval, el de los trovadores y las cortes de amor, cuando el hombre puso a la mujer en un nicho o pedestal y la idealizó como hizo don Quijote al convertir a Aldonza Lorenzo, rústica aldeana, en la alta princesa Dulcinea del Toboso. Ese mito, el de la mujer ideal, lo recogió, más edulcorado, el romanticismo del siglo diecinueve. Mitos los dos, te digo, tanto el de la mujer diabólica como el de la mujer seráfica. En todas las mujeres, igual que en todos los hombres, conviven el bien y el mal. A esa convivencia se le llama naturaleza humana. Pero desde la pequeña colina de mi experiencia, Armando, te puedo decir que hay mujeres en las que domina la maldad, y otras en la cuales prevalece el bien. Yo las he conocido de las dos especies. Hubo una que con sus malas artes -¡ay, tan buenas!- me llevó cierta noche a un sitio solitario en el que, después lo supe, me aguardaban sicarios para propinarme una golpiza por ciertos bajos asuntos de política que no viene al caso relatarte ahora. Aquella noche, tras de que hicimos el amor, la mujer fingió enojo y se fue para dejarme en manos de los golpeadores. Su fingimiento, sin embargo, fue tan mal fingido que me inspiró recelo, y pude escabullirme entre las sombras. Alcancé a ver, sin embargo, a los matones. ¡En las que se ha visto este tu tío! Con la otra mujer, la buena, me fue peor: dos veces le propuse matrimonio, y las dos me rechazó. Estaba dedicada en cuerpo y alma a cuidar a su padre, impedido. Me enamoré de ella. Era al mismo tiempo hermosa y buena; por eso le pedí que nos casáramos. Imaginaba una vida de felicidad al lado suyo. Me respondió que no podía dejar solo a su papá. Le ofrecí: “Vivirá con nosotros”. Dijo: “No funcionaría. Gracias de todos modos”. Cuando después de muchos años falleció el señor tanto ella como yo éramos ya más alma que cuerpo, y aquel antiguo amor, como tantos amores antiguos, ya no pudo ser. Esa vez volví a pedirle que se casara conmigo. Me dijo: “Es demasiado tarde”. El más triste amor, Armando, es el que llega demasiado tarde… FIN.