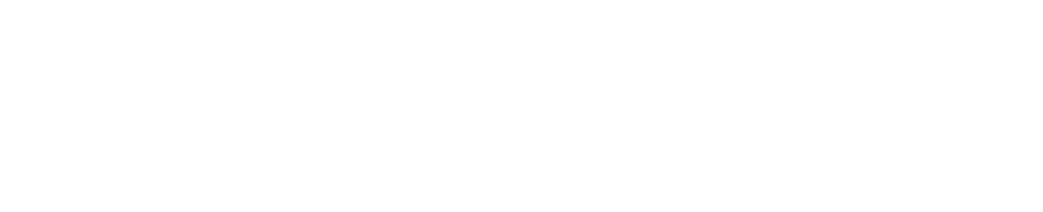- Por CATÓN / columnista
Plaza de almas
Se llamaba Amapola. ¡Qué nombre, Armando! ¿Te imaginas? En todos los ranchos de la sierra era la única que se llamaba así. Todas las demás eran Juanas, Petras, Lupes, Luisas y demás. Todavía no se venía la moda que después se vino, de ponerles a las niñas Jennifer, Michelle o Leslie. Ella se llamaba Amapola. Me gustaría decirte que era pequeña, dulce y tímida como la flor del campo, pero eso sería hacer literatura, y cuando haces literatura lo deshaces todo. Si quieres que lo que escribas viva tienes que hacer vida. Era alta y fuerte; pertenecía a la especie de las niñas a las que en el rancho se califican de “marotas”, niñas que hacen lo mismo que los niños hacen: trepar a los árboles; tirarles piedras a los perros que no son de la casa, faltar a veces a la escuela para ir a buscar uvas silvestres. Yo, niño de la ciudad, iba a pasar vacaciones cerca de donde ella vivía. Jugábamos, a veces con los otros chamacos, a veces los dos solos. Cuando estaba conmigo se le quitaba lo marota. Entonces se volvía, si no pequeña y dulce, sí muy tímida. Dejaba de reír, como hacía siempre, y callaba, como no hacía nunca. Una vez me dijo de pronto, muy colorada y sin mirarme a los ojos, que yo le gustaba porque no le decía Pola, como todos, sino con su nombre completo: Amapola. A mí me parecía que eso de “Pola” echaba a perder un nombre tan bonito. Otro día –al siguiente regresaría yo a la ciudad- hizo algo que me sorprendió: de pronto me dio un beso en la mejilla y luego salió corriendo como si en vez de haberme dado un beso me hubiera dado un golpe. Tendríamos por entonces 10 u 11 años. Cuando dejamos de ser niños sus papás no la dejaron ya jugar conmigo. Nos veíamos de lejos, y ella no respondía al saludo que yo le hacía con la mano. Después ya no me gustó pasar las vacaciones en el rancho, y dejé de verla. Nunca olvidé su rostro, sin embargo; su frente amplia; sus pómulos salientes; sus ojos de un raro verde claro. Tampoco olvidé su nombre, y menos aún aquel beso que me dio, el primero que recibí de labios de mujer que no era de mi sangre. Luego sucedió lo que tenía que suceder. Crecí en años, y los años se llevaron mi inocencia, aquella inocencia de mis juegos con Amapola en mis vacaciones infantiles. Desapareció el niño que fui y apareció el hombre que soy, tan alejado de lo que debería tener cerca; tan cercano a lo que debería tener lejos. A veces pienso, Armando, que la vida es triste, y que muchas de las cosas que hacemos es para simular que no existe esa tristeza. Pensamiento sombrío es éste, ya lo sé; inspirado quizá por el encierro a que nos tiene condenados este maldito virus repartidor de muerte, pero eso mismo pensaban aquellos antiguos monjes que vivían en soledad, condenados por ellos mismos a morir en vida. El pensamiento no es nuevo, por lo tanto. El caso es que un día me topé con uno de aquellos chamacos del rancho, ya hombre como yo, y le pregunté por Amapola. Me dijo que un novio la había dejado “con encargo”, y que luego tuvo otros dos hijos de dos distintos padres. Después no había sabido ya de ella. Tiempo después sucedió que fui a un burdel con mis amigos de entonces. Ahí vi a una prostituta alta, de cuerpo recio, pómulos salientes y ojos de un raro color verde. La vida es triste, Armando. Para unos más; para otros menos; pero la tristeza que hay en el mundo alcanza para todos. Si se repartiera por igual tú y yo seríamos menos felices, y Amapola y otros como ella serían menos desdichados. Pero la tristeza es como la riqueza, que al decir de algunos está mal repartida. Quién sabe. La vida, a más de triste, es incomprensible… FIN.