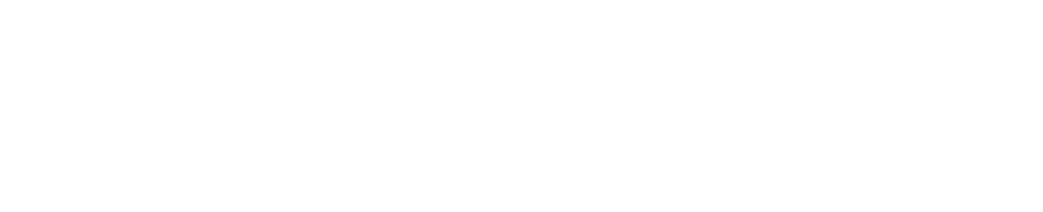- Por CATÓN / columnista
Plaza de almas
Su lugar de nacimiento: un pesebre. Su madre: una mujer del pueblo. Su padre: un artesano. Eran humildes y no hubo lugar para ellos en la posada. Todavía no hay lugar para ellos en la posada. Por eso él nació en aquel portal. Cuando creció tuvo como únicos amigos a algunos pobres, gente sin importancia. ¿Libros? Jamás escribió uno. ¿Enseñanzas? Sencillas, tanto que las hacía por medio de cuentos -los llamaba “parábolas’”- que cualquiera podía entender, con excepción de los soberbios. ¿Viajes? Nunca se alejó mucho del sitio en que vivió. ¿Forma de morir? En el patíbulo: muerte de criminal o malhechor. Ciertamente ese curriculum vitae no es muy rico que digamos. Todos los personajes famosos pueden presentar historiales más impresionantes, colmados de bibliografías, afiliación a insignes sociedades, preseas, cargos, títulos y honores. Y, sin embargo, la vida de aquel hombre -porque fue un hombre- dividió en dos partes la historia de la humanidad: antes de él y después de él. Ni siquiera vivió muchos años en el mundo -33 solamente-, pero lo transformó en tal manera que ya no volvió a ser el mismo luego de que él lo habitó. Otros hombres han inventado doctrinas y sistemas. Sus sistemas fueron cambiados por otros; sus doctrinas desaparecieron. Pero lo que él enseñó sigue vigente a pesar del transcurso de los siglos y de la perversión de quienes han tomado su palabra para cambiarla por riquezas, vanidades o poder… Jesús, llamado el Cristo… Sabemos por la historia que fue un hombre. Por la fe muchos creemos que es Dios. Dios y hombre al mismo tiempo. Pero mucho más que un Hombre-Dios: es Dios que se hizo hombre. Su lección suprema se puede cifrar en una sola palabra: amor. Toda la vida y todas las enseñanzas de Jesús se resumen en esa única palabra. Las demás son apenas variaciones sobre ese mismo tema: “Dios es amor”. Póngase esa frase en un platillo de la balanza, y en el otro todos los profetas, todos los padres y los doctores de la Iglesia, y las incontables legiones de teólogos y exégetas que en este mundo han sido. No alcanzarán todos ellos a contrastar el peso de aquella breve frase: “Dios es amor”. A amor -a amar- se reduce toda la doctrina de aquél que en la Nochebuena hizo al mundo el supremo regalo de darse a sí mismo, de hacerse niño para entregarse a los hombres como el fon más precioso de la Navidad. En estos días oscuros encendamos en nosotros una llama que simbolice al mismo tiempo la luz de la fe y el calor de la bondad. La verdadera sabiduría está en saber que el que más ama es el que más sabe. El bien consiste en traducir ese amor en actos pequeñitos que, cumplidos cada día, harían que todo el año fuera una Navidad: perdón al que nos ha ofendido o lastimado; compañía al que se siente solo; alegría al que está triste; dignidad y respeto a quien nos sirve; ayuda a quien la necesita. El Dios que nació pobre nos debe recordar que todos los humanos somos pobres. Pensamos siempre que la pobreza consiste en la falta de dinero, pero también es pobre el que está enfermo, el que está solo, el que está triste, el prisionero, el que es víctima de la maldad de los hombres que se olvidaron de amar. Delante de Dios todos somos indigentes, por eso todos necesitamos el regalo de la Navidad; por eso debemos regalarnos nosotros mismos cada día a los demás, pensando en aquél que se hizo luz para acabar con las tinieblas, amor para acabar con el odio, paz para acabar con la violencia, perdón para acabar con el rencor. Que esa luz, ese amor, esa paz y ese perdón estén con nosotros estos días y todos los que el Señor nos quiera dar hasta que llegue para cada uno de nosotros una nueva Navidad… FIN.