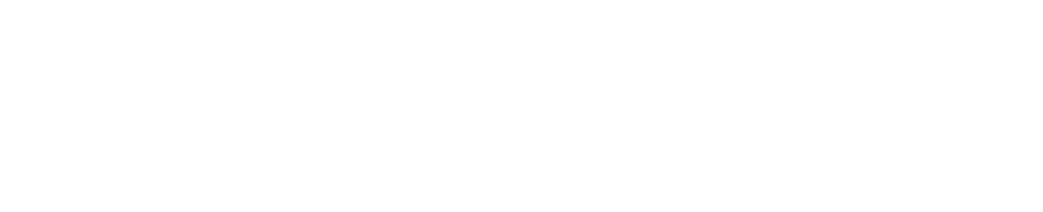Lo decía George Orwell en su novela 1984: “siempre esos ojos que miraban, vigilantes. En vigilia o en el sueño, en el trabajo o comiendo, en casa o en la calle, no había privacidad posible”. Treinta años después la profecía futurista del escritor británico se ha hecho realidad. En Gran Bretaña, existen cuatro millones y medio de cámaras de televisión de circuito cerrado, de vigilancia. Una por cada 14 habitantes.
Ahí está la red Echelon, que fue en realidad construida durante la Guerra Fría por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda para interceptar comunicaciones del bloque socialista. Después del 11-S fue renovada completamente, ampliada, se le incorporaron las más altas tecnologías y hoy tiene capacidad para revisar unas dos mil millones de comunicaciones diarias. La combinación de cámaras en calles y edificios, con la información biométrica en los pasaportes y las aduanas, los sistemas que cruzan datos bancarios y financieros con los personales y el control de las comunicaciones, de todas, dan como resultado un sistema que tiene bajo control prácticamente a cualquier individuo, con beneficios indudables para muchos sistemas de seguridad y para atacar la delincuencia y el terrorismo, pero también para acabar con la privacidad de cualquiera.
El espionaje ha existido siempre, está presente en la Iliada, pero también en las novelas de John Le Carré y en la última de un autor tan contemporáneo como Ian McEwan. La verdad, nadie debería asombrarse de las revelaciones de Edward Snowden o de Julian Assange, como tampoco deberíamos hacerlo si el día de mañana se descubre que ellos, o cualquier otro, de una u otra forma, trabajaban para alguna agencia de espionaje no estadunidense. Lo que no deja de asombrar es cómo han cambiado las formas y la capacidad de intromisión en las vidas privadas de esas agencias, incluyendo la posibilidad de que analistas de bajo nivel como Snowden o Bradley Manning, el perturbado soldado que le proporcionó la información a WikiLeaks del departamento de Estado y la CIA, en realidad simples programadores, pueden acceder a tal cantidad de información clasificada, sustraerla sin problema alguno, atesorarla y transmitirla a los medios.
La información sobre que Estados Unidos accedió a las cuentas personales de Felipe Calderón cuando éste era Presidente de la República o que espió a Enrique Peña Nieto cuando era candidato y después como Presidente electo, no debería, en este sentido, causar sorpresa alguna. Llamaría la atención que no lo hubieran hecho. El espionaje de Estados Unidos en México, como en muchos otros países, es casi mitológico. Aquí se jugaron muchas de las principales partidas de la Guerra Fría; aquí durante décadas el nombre del encargado de la CIA era casi público y la KGB tenía su centro más importante fuera del campo socialista. Aquí fue asesinado Trotsky por agentes de Stalin y por aquí pasó Lee Harvey Oswald antes de matar a Kennedy. Se dice que personajes tan importantes como don Fernando Gutiérrez Barrios o Luis Echeverría, antes de ser Presidente, colaboraron con la CIA, y también con otros servicios. Los de Israel y de las naciones árabes han operado con frecuencia en nuestro país, y también lo han hecho cubanos, británicos, franceses. Y todos tenían, por lo menos, un objetivo en común, el de cualquier servicio de espionaje que se precie de serlo: obtener información del país, de sus dirigentes, de sus líderes, de sus grupos empresariales, militares, sociales, de acuerdo con sus respectivos intereses. Para eso están.
En el camino eso ha servido para todo tipo de abusos y para mentiras desopilantes (ver el libro El sastre de Panamá del citado Le Carré, como un buen ejemplo al respecto), pero éstos eran menores cuando la información era obtenida en forma personal, directa. No se compara la capacidad de daño que podía tener la Mata Hari infiltrándose en la cama de dirigentes europeos con la capacidad de Echelon de revisar dos mil millones de comunicaciones diarias.
La privacidad es la que está en juego y está cada día menos protegida, es absolutamente vulnerable por los gobiernos y por cualquiera que tenga decisión y recursos, en ocasiones mínimos, para hacerlo. El espionaje a Calderón o Peña es indefendible, pero tampoco es algo que resulte una novedad. Es, resulta evidente, una transgresión a la soberanía, misma que en estos tiempos de la globalidad siempre termina siendo relativa. Pero la que termina siendo violada tumultuariamente día con día es la privacidad.
AL MARGEN
Qué bien que Javier Lozano demandó a Manuel Bartlett que en la campaña del año pasado lo había calificado como un asesino. Y mejor es que le haya ganado esa demanda a un político que con los años ha perdido la sapiencia y los principios y que acude, como su jefe actual, a la difamación y el agravio para sustentar sus opiniones. Bien por Lozano.