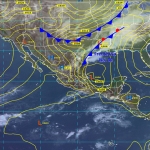Por: Catón / columnista
El que voy a narrar hoy es un cuento de frontera. Quiero decir de la frontera –extensísima frontera– entre México y Estados Unidos. Yo ya no la cruzo, ni la cruzaré mientras ese mal hombre que se llama Trump sea presidente de la nación vecina, tanto ha agraviado a México y a los mexicanos. Pero esa es harina –arena– de otro costal. Los cuentos de frontera son siempre muy sabrosos. Tienen el ingenio de la gente fronteriza, y su traviesa picardía. Especialmente los relatos del Noreste mexicano –de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León– recogen el talante y galanura de los mexicanos que por vivir en vecindad con el País del Norte no pueden darse el lujo de nortearse. Recogen esos cuentos, además, las ricas expresiones de la gente; el infinito vocabulario que el pueblo hace y que los diccionarios a veces no recogen; los moditos de hablar de la gente fronteriza, lo mismo de la que vive en las ciudades que de la que en el campo vive. Y va de cuento el cuento. Sucedió que dos parejas de compadres, vecinos de algún pequeño pueblo de esos lares, decidieron pasarse “al otro lado”. No eran aquellos tiempos los de ahora, tan dificultosos, tan llenos de riesgos y peligros. Eran los años buenos, de mediados del pasado siglo, en que los braceros mexicanos eran muy bien recibidos por los gringos, si no muy bien tratados. Recuerdo en este punto al mexicano que decía que su patrón de Texas creía que él y su compadre eran muy santos. Explicaba: “A mí me dice San Ababich, y a mi compadre San Abagán”. Pero advierto que me estoy apartando del relato. Vuelvo a él. Se fueron, pues, “al otro lado” los dos compadres y las dos comadres, y encontraron los cuatro ocupación en un plantío algodonero donde los engancharon –así se decía– para hacer la pisca. Todos los días, al amanecer, el capataz le daba a cada uno su saca, que es un costal de lona, más largo que ancho, con una banda para colgarse del hombro mientras el piscador lo va llenando con los blancos capullos de la fibra. Pesada es la labor de quien recoge el algodón. Debe ir agachado. Así iba una de las comadres cierta mañana, agachada, tan agachada que las cortas enaguas que vestía se le levantaban y dejaban ver lo que más abajo traía. Vio aquello su compadre, que venía atrás de ella, y le dijo: “Comadre: permítame decirle que trai usté el calzón de mi compadre”. Sin inmutarse, sin volver la vista, respondió la comadre: “Y no dudo que él se haiga puesto el mío, porque anoche estuvimos zonceando para siempre”. ¡Qué bonita expresión es ésa: “zoncear para siempre”! “Zoncear” quiere decir tontear, hacer o decir tonterías. En este caso la comadre usó esa palabra para significar que la noche anterior su marido y ella se habían entregado a los goces del amor, que son los más gozosos goces y también la más dulce tontería. Y eso de “para siempre” significaba que lo hicieron con tanta intensidad y tan largamente que la memoria de aquella noche no se les borraría nunca. Así debe ser el amor, entiendo yo: un zoncear para siempre; una locura hermosa y duradera. No importa nada que los arrebatos de esa pasión nos lleven a cometer errores como aquél en que incurrieron el compadre y su mujer, tan transidos de amor al término de su deliquio que cada uno se puso la prenda del otro. Una confusión así es lo de menos. Lo demás es el haber zonceado, y haberlo hecho en forma tal que lo efímero se convirtió en eterno. Zoncear, sí, pero para siempre. Ahí radica la esencia última de amar. Quien ha zonceado para siempre puede decir que encontró el verdadero amor. En el número de tan felices halladores se cuenta el que esto escribe. Por eso dice cada día con agradecimiento: laus Deo. Alabado sea Dios… FIN.